 Palabra Clave (La Plata), abril - septiembre 2025, vol. 14, núm. 2, e254. ISSN 1853-9912
Palabra Clave (La Plata), abril - septiembre 2025, vol. 14, núm. 2, e254. ISSN 1853-9912Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Departamento de Bibliotecología
 Palabra Clave (La Plata), abril - septiembre 2025, vol. 14, núm. 2, e254. ISSN 1853-9912
Palabra Clave (La Plata), abril - septiembre 2025, vol. 14, núm. 2, e254. ISSN 1853-9912Lecturas críticas
Lectura crítica sobre Duque Cardona, N. (org.) (2023). Lenguaje, memoria e información: fundamentación para la Bibliotecología y la Ciencia de la Información desde Abya-Yala. Nyota
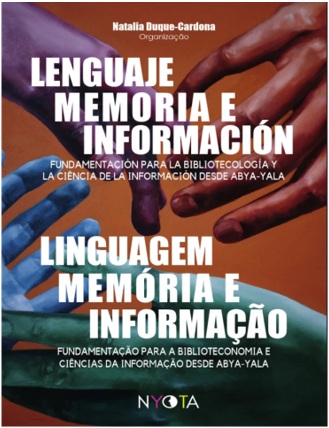
Lenguaje, memoria e información: fundamentación para la Bibliotecología y la CI desde Abya-Yala es una obra organizada por Natalia Duque Cardona,1 posdoctora en teoría crítica y perspectivas político-metodológicas sobre educación inclusiva transformadora en el Sur Global, profesora asociada de la Escuela Interamericana de Bibliotecología (EIB) de la Universidad de Antioquia (UdeA), donde coordina la línea de investigación Bibliotecas desde Abya-Yala.2 El libro se publicó en 2023 por Nyota, un sello emergente de Brasil que, según indica en su sitio web, tiene por misión “publicar libros escritos por mujeres poblaciones negras, indígenas y LGBTQIA+ resultantes de investigaciones científicas y experiencias profesionales en las áreas de Biblioteconomía, Archivística, Museología, Comunicación e Información” y llega en un buen momento. En los últimos años las escuelas de Bibliotecología y Ciencia de la Información (BCI) de la región han iniciado, y se encuentran transitando, un proceso de actualización de contenidos de sus programas curriculares, con el principal objetivo de ajustar los planes de estudio a las demandas de una época signada por los cambios estructurales que resultan de la creciente imbricación entre las tecnologías de información y los procesos productivos, una tarea que, por supuesto, se considera no solo necesaria sino urgente. En este contexto, la obra que aquí presentamos es una propuesta singular, ya que nos aleja, por un momento, del terreno contingente de las transformaciones tecnológicas al que debe adecuarse la o el profesional de la información, para centrar la mirada en el núcleo disciplinar mismo, a la vez que propone una agenda de temas, también necesarios y urgentes pero en clave latinoamericana.
El libro se organiza en 5 capítulos a los que se suman un prólogo y un epílogo. Su formato bilingüe (cada apartado y capítulo tiene su versión en español y portugués) y el respaldo de un importante comité científico sumado al hecho de que fue escrito por investigadores, docentes y estudiantes de la EIB, convierte al libro en un verdadero coro polifónico. Antes de seguir nos parece necesario precisar: ¿este libro es una invitación a reflexionar? ¿Es un llamado a unirnos a este coro de voces desde Abya Yala como propone Marco Antonio de Almeida en la presentación? (p. 28) o ¿es un llamado a la acción? Nos inclinamos por la última opción, ya que el vínculo entre conocer y hacer, uno de los ejes que atraviesan todo el texto, son dos planos que en esta propuesta no se encuentran escindidos. Como lectores podemos apreciar a lo largo de las páginas, una de las premisas que sostiene la trama argumental del libro es que los modos de conocer son también un modo de intervenir (o no intervenir) en el plano de la praxis. El capítulo 1, “Enfoques y marcos analíticos para pensar la Bibliotecología y Ciencia de la Información”, escrito por Natalia Duque Cardona, Juan David Lopera Mazo y Wilson Pérez Uribe, es en sí una introducción a los temas que se van a tratar y donde se presentan tres nudos críticos: la relación de subalternidad de la racionalidad de las comunidades locales de conocimiento vinculada a la racionalidad científica, las visiones eurocentradas de la cultura y sus tecnologías de poder y las injusticias epistémicas que se derivan de estos enfoques en el campo de la BCI. Además de los objetivos planteados los autores hablan sin rodeos de que la propuesta es “una provocación para que la Bibliotecología y la CI vean en el anarquismo epistemológico, un marco analítico que les permita acercarse al por qué y para qué de su existencia” (p. 39). Para poder pensar críticamente proponen develar nuestro objeto de estudio y ofrecen para ello un plexo de categorías provenientes de autores de campos tan diversos como la educación, la filosofía, los estudios de género y la ciencia política. Si bien la cuestión de la insterdisciplinariedad en la BCI fue suficientemente señalada (Chang & Huang, 2012; Holland, 2008; Rendón Rojas, 2008), el libro logra ensamblar de manera original autores y corrientes de pensamiento con el objetivo de crear un andamiaje que posibilite la construcción de conocimiento situado. De este modo, nos encontramos frente a una lograda mixtura de metodologías y teorías que comprende que nuestro objeto de estudio se encuentra atravesado por la complejidad, pero no está condenado a ella. Es así que anarquismo epistemológico (Feyerbend, 1981), interculturalidad crítica (Walsh, 2007, 2017), conocimiento situado (Haraway, 1995), enfoque de capacidades (Nussbaum, 2012), interseccionalidad y justicia social (Fraser, 2000) no vienen a suplir las carencias o las ambivalencias de la BCI, sino que ofrecen el contexto para el abordaje situado de los tres conceptos núcleo de nuestras disciplinas, el concepto de información al que se considera fundante, el de memoria emergente y el de lenguaje, concepto crítico en relación a la BCI. En este este primer capítulo es posible identificar un programa de acción que comienza con incorporar aquello que ha sido desechado en un “todo sirve” (p. 45) para generar una diversidad de marcos analíticos de lugares de enunciación global y poder así dar origen a epistemologías de la resistencia útiles a la BCI. Esto se concreta, entre otras estrategias, cediendo la palabra al otro, combinado y reconociendo la validez de los registros de la cultura oral y popular. Se trata de “proceder contrainductivamente”. A modo de ejemplo, los autores proponen hacer la siguiente pregunta: ¿la biblioteca pública es una institución colonial, antes que la más democrática de las instituciones? He aquí la provocación. La institución que para todos nosotros ha encarnado el credo de nuestra profesión con todo su valor positivo, sobre el que se ha construido una historia de la lectura, la democracia y nuestras comunidades, se pone de revés para mostrar su fractura esencial. La biblioteca moderna, del mismo modo que la ciencia moderna, mal que nos pese, encarnan el proyecto de la modernidad y todas sus violencias materiales y simbólicas. En este punto, y con relación al epígrafe del capítulo, es claro que no solo estamos ante una operación teórica o un acto de especulación investigativa, sino ante una verdadera acción reparatoria de justicia epistémica. Este marco teórico está al servicio, no solo de un crear un programa de investigación científica sino que supone reconocer a los/las usuarias, los/las lectores, antes que como lectores o usuarios/as, como sujetos/as activos/as de conocimiento, sujetos/as que han sido condenados a la subalternidad y despojados de las herramientas para dar cuenta de su propia experiencia aun cuando esto se hiciera invocando nociones progresistas de desarrollo e incluso del paradigma de derechos humanos.
Los capítulos 2, 3 y 4 se ocupan cada uno de los conceptos núcleo propuestos como constitutivos de la BCI: el lenguaje, la memoria y la información. En el capítulo 2, “El lenguaje y la Bibliotecología y Ciencia de la Información: un acercamiento”, a cargo de Natalia Duque-Cardona y Kelly Tatiana Cárdenas Sánchez sobre el lenguaje, se hace notar un hecho que, por evidente, resulta escandaloso: el lenguaje, la principal manera que ha tenido la humanidad para transmitir conocimiento, cultura e información, no ha sido objeto de interés de la BCI. Otra observación interesante es que las prácticas alrededor de la promoción, la animación y el fomento de la lectura han permeado en el campo profesional como sumamente relevantes para el trabajo en el territorio. Aun así, estos temas permanecen al margen de la discusión disciplinar y curricular, siendo, cuando existen en los planes de estudio, por lo general, materias electivas. Las autoras indican, siguiendo la larga tradición de referentes del campo, entre ellos Shiyali Ramamrita Ranganathan y Jesse Shera, que es necesario “observar la biblioteca como una institución del lenguaje” (p. 151). En línea con lo planteado en el capítulo 1, reconocer el lenguaje, en el núcleo constitutivo de la BCI para las reflexiones disciplinares y las prácticas que de ella se derivan en el territorio, permite poner en evidencia las relaciones desiguales entre “emisores” y “receptores”, históricamente construidas en el proyecto de la modernidad, y sobre las que se asientan gran parte de las relaciones de dominación que organizan el espacio social.
El capítulo 3, “La memoria y la la Bibliotecología y Ciencia de la Información: un acercamiento”, de Santiago Velásquez Yepes y Jerónimo Arroyave Estrada, ofrece una mirada compleja y rica sobre la memoria, desglosando todas las definiciones que en el ámbito académico y político se suelen usar de manera indistinta e intercambiable. Además, nos interpela frente a las prácticas más tradicionales del campo de la BCI: aquellas relacionadas con el registro y la conservación. Nuevamente las fronteras se difuminan, pero no para debilitar los bordes del campo, sino para ampliar sus horizontes de acción en una relación mucho más dinámica entre repertorios y archivos, es decir entre memoria e información.
El capítulo 4, titulado “La información y la Bibliotecología: un acercamiento”, retoma la pregunta sobre qué es la información. Un interrogante que, de acuerdo con los autores, ha sido abordado de manera insuficiente. En un recorrido que repasa sus dimensiones, los modelos que de las mismas se desprenden, y su correlato con las áreas de investigación, María Camila Restrepo Fernández y Laura Marcela Velázquez Patiño enriquecen las bases epistemológicas incorporando a su vez el paradigma intercultural (Duque Cardona, 2020). Las autoras concluyen que la ambivalencia y la polisemia de la información son, a la vez, una debilidad y una oportunidad para el campo, y proponen encarar ambas circunstancias recuperando las teorías de la filosofía de la información (Floridi, 2002).
El capítulo 5, cuyo título es “Lenguaje, memoria e información: ideas para pensar la Bibliotecología y Ciencia de la Información”, recupera, a modo de cierre, a los anteriores, para mostrar las relaciones entre las categorías de lenguaje, memoria e información y sus vínculos indisolubles.
Entre las cuestiones que se relacionan con la coherencia de un proyecto de estas características, queremos resaltar en esta lectura crítica que el libro ofrece un articulado teórico complejo y denso, sin abandonar por ello una exposición ordenada y clara, por ejemplo, a partir del uso de tablas para organizar grandes cúmulos de información. De este modo, es una contribución recomendable a múltiples actores, estén abocados o no a los temas vinculados con la epistemología. Así, docentes, profesionales, estudiantes y académicos encuentran en sus páginas puntos de partida, aristas nuevas, claves para ampliar sus campos de acción y reflexión.
Obras como esta son promisorias ya que muestran, además, que el campo atraviesa un recambio generacional y está en condiciones de poner sobre la mesa temas que se han madurado en diferentes equipos y líneas de investigación en las últimas décadas, como es el caso de la línea de Bibliotecas desde Abya-Yala que mencionamos más arriba.
Por último, como detalle no menor, cada capítulo tiene un título vinculado a lenguaje, memoria, información en BCI, y un subtítulo que es siempre “un acercamiento”. Con esta indicación entendemos donde está el pie para continuar los temas propuestos. El límite del libro es lo que nos queda en cada país de la región y en cada escuela de BCI: trabajar respecto del núcleo temático lenguaje, memoria e información. Solamente por nombrar algunos de los temas que nos interpelan para el caso de Argentina, es dable pensar la relación entre prácticas lectoras, campo profesional y academia en el escenario de las políticas públicas de las últimas décadas; o el carácter que asumió la memoria a partir de la apertura y creación de los archivos de la represión para informar sobre la historia reciente. También el movimiento del acceso abierto, no como mera respuesta a los monopolios de los libros y las revistas digitales, sino como filosofía que se basa en la noción de ciencia como un bien común. Son estas tres de las grandes líneas que no agotan las muchas que están actualmente en desarrollo en el campo y que implícitamente comparten los postulados que las y los colegas de Colombia han sistematizado y nos acercan a través de esta publicación. El marco analítico resulta en un lente a través del cual poder ver ubicuamente y con mayor perspectiva temas urgentes y sumamente complejos, tales como las fake news, el desarrollo de la inteligencia artificial, los discursos de odio, y es también una invitación a (re)pensar el rol que deben asumir las bibliotecas y los archivos ante la creciente cantidad de personas desplazadas que genera el capitalismo tardío en la región. Se trata de una empresa de largo aliento, pero el horizonte de justicia epistémica traza un posible punto de encuentro para las y los profesionales y para las y los investigadores, como mediadores en la esfera pública. En el caso argentino, es posible sumar con identidad propia las voces que reclaman memoria, verdad y justicia.
Referencias
Chang, Y. W. & Huang, M. H. (2012). A study of the evolution of interdisciplinarity in library and information science: using three bibliometric methods. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 63(1), 22–33.
Duque Cardona, N. & Silva, F. C. G. D. (2020). Epistemologías latinoamericanas na Biblioteconomia e Ciência da informação: contribuições da Colômbia e do Brasil. Rocha Gráfica e Editora.
Feyerbend, P. (1981). Tratado contra el método. Tecnos.
Floridi, L. (2002). On defining library and information science as applied philosophy of information. Social epistemology, 16(1), 37-49. https://doi.org/10.1080/02691720210132789
Fraser, N. (2000). ¿De la redistribución al reconocimiento? Dilemas de la justicia en la era postsocialista. New left review.2000, 126-155.
Haraway, D. (1995). Ciencia, cyborgs y mujeres: la reinvención de la naturaleza. Cátedra.
Holland, G. A. (2008). Information science: an interdisciplinary effort? Journal of documentation, 64(1), 7-23. https://doi.org/10.1108/00220410810844132
Nussbaum, M. (2012). Crear capacidades. Paidós.
Rendón Rojas, M. A. (2008). Ciencia bibliotecológica y de la información en el contexto de las ciencias sociales y humanas. Epistemología, metodología e interdisciplina. Investigación bibliotecológica, 22(44), 65-76. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-358X2008000100004&lng=es&tlng=es
Walsh, C. (2007). Interculturalidad, colonialidad y educación. Revista educación y pedagogía, 19(48), 25-35.
Walsh, C. (2017). Interculturalidad y colonialidad del poder. Un pensamiento y posicionamiento otro desde la diferencia colonial. En W. Mignolo (Ed.). Interculturalidad, descolonización del Estado y del conocimiento (pp. 17-51). Ediciones del Signo.
Notas
Recepción: 28 Diciembre 2024
Aprobación: 17 Febrero 2025
Publicación: 01 Abril 2025